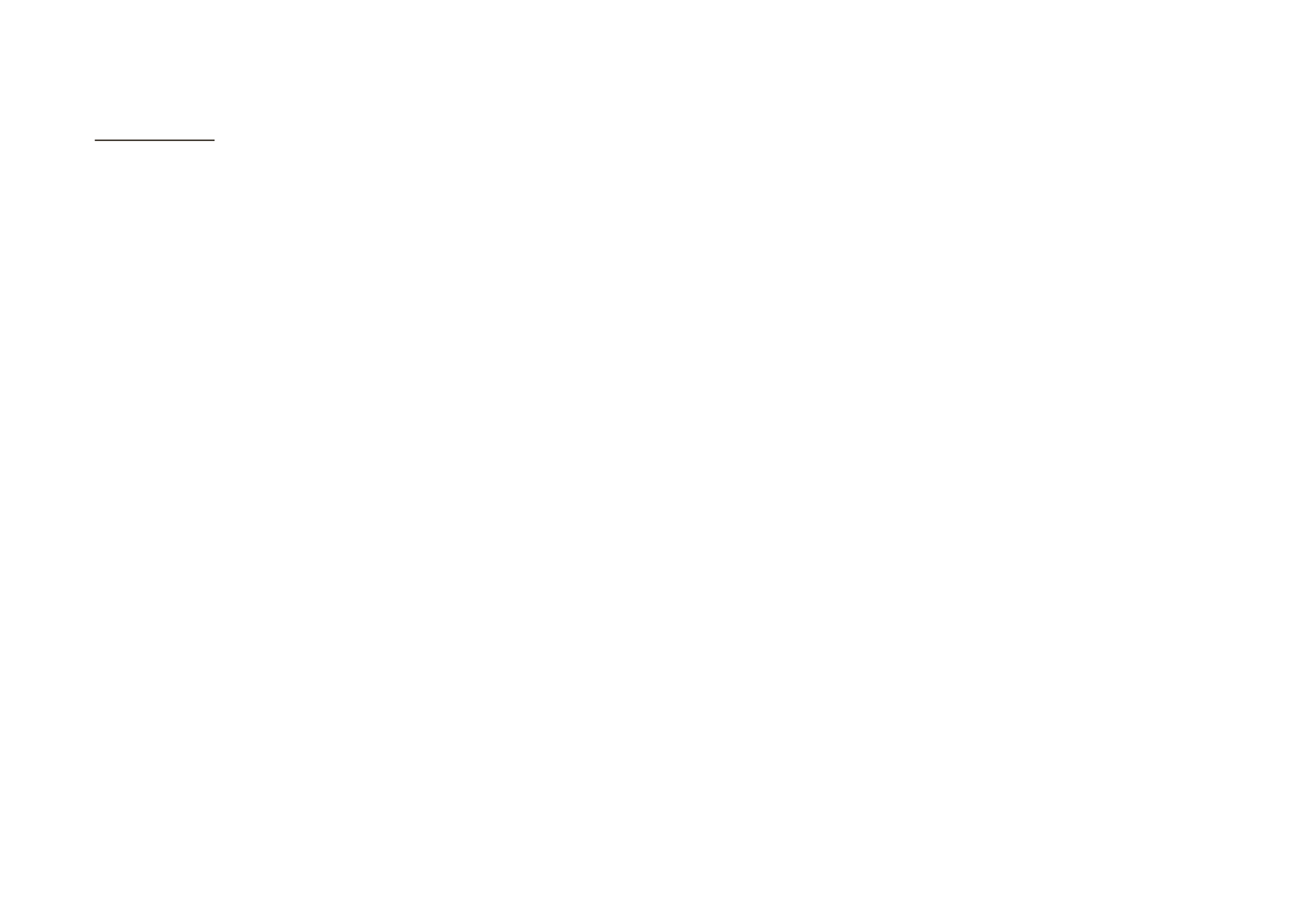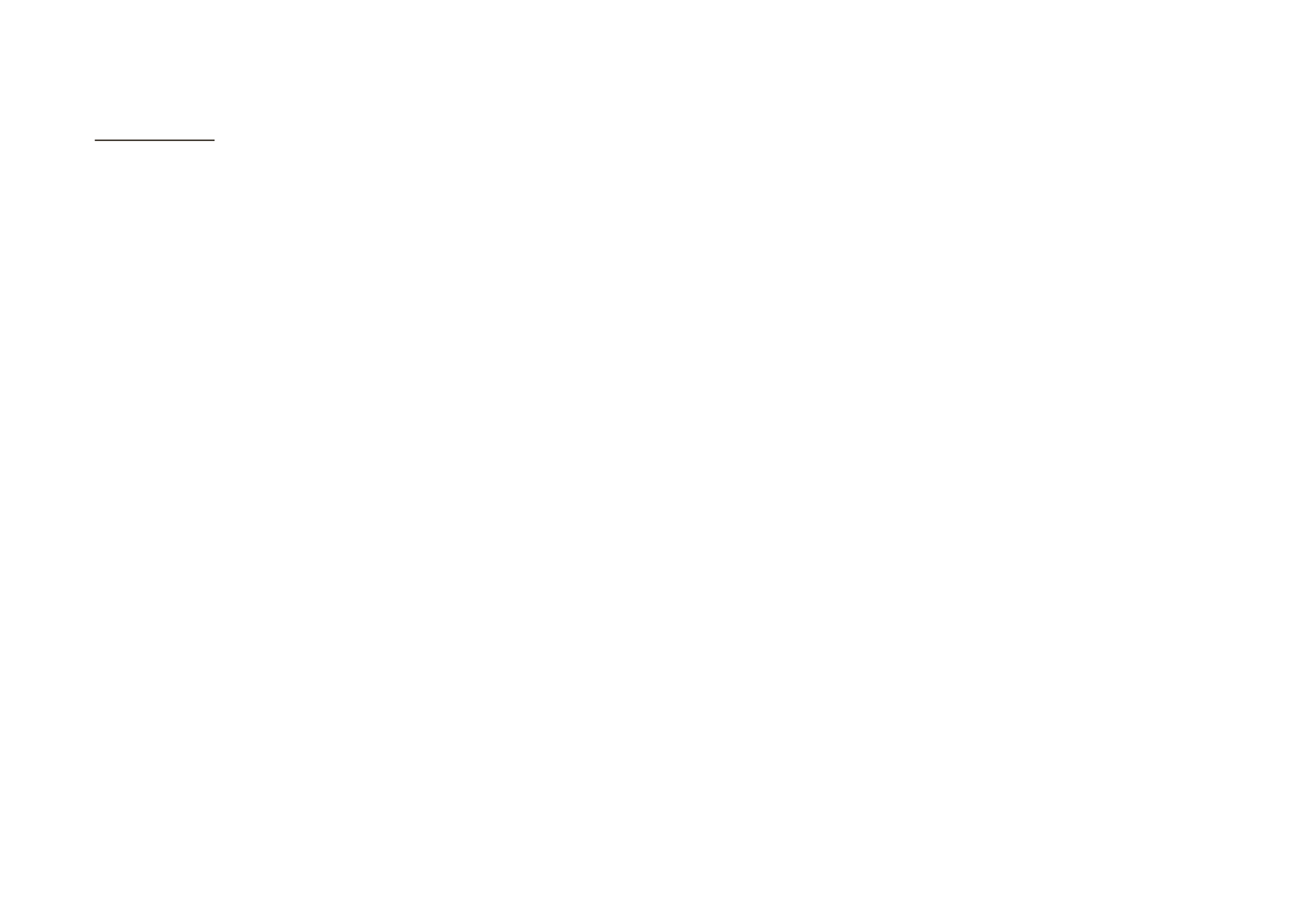
Concluido esto le ordenaban al cónsul que nos dejase y a pesar de haberse resistido, no consiguió que
lo respetasen.
Tuvo que salir y otro tanto hicieron con las señoras dejándonos por toda compañía los cadáveres que
nos rodeaban.
En tal estado teníamos que ahogar nuestro dolor y ocuparnos de reunir todas las fuerzas posibles para
la custodia fiel de aquellos restos queridos. Al fin con algún trabajo, consiguió el señor cónsul volver y tam-
bién las señoras, que después de los primeros momentos fue creciendo el número de las que me prodigaron
cuidados y me ofrecían sus casas y todo cuanto pudiera necesitar.
Aunque entre éstas se hallaban algunas vecinas que por varios días habían ocultado los asesinos —no
te las nombro porque ya las he perdonado— pero te diré que entre ellas hay viudas, otras que con sus mari-
dos y sus hijos son más desgraciados aún pues está visto que no saben comprender un sentimiento noble.
Después de vencer las dificultades que te he dicho para volver, el señor cónsul se ocupó de las dili-
gencias necesarias para dar sepultura a los mártires.
Eran las 6 de la tarde y aún no habían cajones para todos. Y tuve que resolverme, aunque con muchí-
simo pesar, a ver que Cano, Quiroz y Acosta, sus compañeros más leales y generosos, fueran llevados a un
carro y echados en la zanja común.
Para que José, Hayes, Pedro y demás fueran llevados con dignidad tuve que concurrir al convento de
Santo Domingo y asentar los nombres de los muertos en la cofradía.
De este modo quedaban los cófrades
en la obligación de acompañar los cadáveres.
A las seis y media de la tarde fue sacado el de José que fue puesto en el féretro y llevado a pulso por
algunos cófrades y acompañados por un religioso del mismo convento hasta la mitad del patio pude ser su
custodia y aunque casi fuera de mí, pude mezclar mis oraciones y plegarias a las del religioso que los enco-
mendaba.
Ya entonces convencida que me separaba para siempre de lo mas querido que tenía en la vida,
quedé sin sentido y a merced de las personas que me rodeaban.
Cuando me fue posible comprender lo que oía tuve que abandonar aunque a mi pesar, las ruinas que
me rodeaban, pues que a todas direcciones no se veían más que charcos de sangre, puertas rotas, baúles vací-
os y destrozados pues mientras unos mataban otros saqueaban, a no dejarme ni siquiera el anillo que tenía
en el dedo.
Ya era la oración y me encontraba amenazada por el populacho que obstruía la salida. Tuve que pedir
a los caballeros, que después del asesinato y demás horrores se pusieron de guardia, que se demorasen un
momento más y apoyada del brazo del muy respetable señor Borgoño, cónsul chileno,
me dirigí a la casa de
la señora doña Gertrudiz G. de Coll, donde he permanecido con Máxima y demás familia hasta el 22 que me
puse en viaje para esta, conducida por el señor Daniel González y acompañada por algunos buenos amigos
chilenos de la emigración.
Estos, asociados a González, han hecho cuanto han podido para sacarme de aquel teatro de horrores
y hasta ahora no dejan de hacer cuanto un amigo consecuente cree necesario.
Entretanto, estoy en casa de don Carlos González, recibiendo favores sin límites de toda su familia y
estaré aquí hasta que pueda arreglar algunos asuntos que conviene los atienda de aquí.
Recomendándole los consuelos para mi pobre madre no tengo aliento para poner limpio estos
borrones. Tómate el trabajo de leerlas así y también de mostrarlos a todos los amigos; ya no puedo más.
Un abrazo a Leonor y tú el cariño de la más desgraciada de tus hermanas.
Firma: Elena.
Segundo testimonio
El relato de la esposa
Este testimonio también puede ser considerado parcial pues proviene de la esposa del coronel
Virasoro. A continuación, reproducimos la carta del 29 de noviembre de 1860 de doña Elena
González Lamadrid de Virasoro a su cuñado el general Benjamin Virasoro sobre el asesinato de su
marido el coronel Virasoro.
Mendoza, noviembre 29 de 1860
Hermano querido:
Haciendo un esfuerzo sobrenatural puedo decirte que hoy hace doce días que tu hermano y mi espo-
so querido fueron cobardemente asesinados por una parte de los hombres más decentes de San Juan, siendo
victimas con él, nuestro hermano Pedro, Hayes, Cano, Quiroga y Acosta y también un tal Rollin que ese día
antes había llegado y a quien no conocía.
Estos eran los hombres que se encontraban en casa en aquellos momento. Seguros de esto, los asal-
tantes se lanzaron a las 8 de la mañana del día 16, tomando todas las salidas que pudieran tener los atacados
y trayendo 10 o 15 hombres para cada uno de los que estaban allí. Así es que no tuvieron tiempo de huir ni
defenderse y en pocos minutos todos los que he nombrado eran cadáveres.
Como tu sabes,
mi desgraciado José no tenía ni buscaba más goces que los que le proporcionaba su
familia. Así es que en aquellos momentos lo encontraron rodeados de algunos de sus hijos pues los otros aún
dormían. Alejandro era el que se hallaba en sus brazos, el que sólo la providencia ha podido salvar pues José
cayó acribillado de balazos y el niño que lo sacaron de abajo de su cadáver no tuvo más que la contusión
producida por el golpe.
Yo, que estaba algo indispuesta, guardaba cama y dormía en aquel momento. El estrépito de un dilu-
vio de balas dentro de casa me hizo salir despavorida de la cama sin poder hacer nada mas que echarme una
bata, descalza y medio desnuda me lancé entre aquella turba de forajidos buscando a mi marido y mis hijos.
Desgraciadamente ninguno de los tiros que sobre mi descargaron fue certero y cuando se dirigían a mí con
bayoneta cargada, sentí un brazo superior al mio, que arrastrando hacia un rincón,
me presentaba a uno de
mis hijos bañado en sangre de su padre; este era el pobrecito Alejandro y el brazo era el del hombre cruel
que salvándome de la muerte (mi única dicha en aquel momento) me hacía ver con toda sangre fría un deber
que yo había olvidado en aquel instante y era el de conservarme para el único hijo que me quedaba pues esta
era la creencia de él.
Tal anuncio trajo a mi auxilio un ímpetu que me arrancara de los que me oprimían, y desesperada corrí
dirigiendome donde un grupo de bandidos que manchaban sus manos con la sangre de un cadaver y llenán-
dolo de injurias. Por sus palabras conocí que ese cadaver era el del mejor de todos los hombres, el de mi
marido José. Penetrando entre ellos me eché sobre él diciendo que lo habían asesinado pero que no conse-
guirían ajarlo a no ser sobre mi cadáver.
Felizmente mi desesperación aterró a los bárbaros y se retiraron dejándome un cuadro que sólo a la
mano de Dios ha podido presentársele.
En igual caso se hallaba la desgraciada Máxima, que en vano procuraba tener aliento para arrastrar
los despojos de su marido, que hecho pedazos se hallaba en el segundo patio de la casa. En estos momen-
tos, llegaron las caritativas señoras Gertudiz P. de C., doña Elena V. de C., doña Gertrudis J. de M., casi al
mismo tiempo llegó el señor cónsul chileno a quien recurrí en aquellos momentos. Entonces viendo una
mano amiga que me ayudase me puse en la amarga tarea de sacar el cadaver de José del lago de sangre en
que se encontraba, lavando yo misma su cuerpo y cara , que en aquellos momentos era desconocida, des-
pués de haberlo levantado del suelo y puesto en el lugar que debía estar.
Revoluciones y crímenes políticos en San Juan
Juan Carlos Bataller
86
87